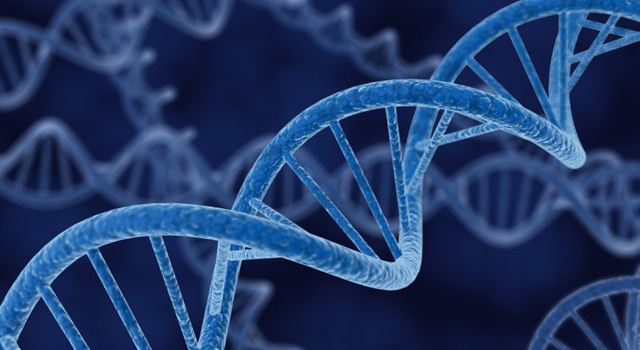Científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos, han desarrollado una forma rápida y eficiente para convertir células extraídas de la liposucción rutinaria en células hepáticas, un avance que se publica en la revista 'Cell Transplantation'.
Los expertos realizaron sus experimentos en ratones, pero las células madre adiposas que utilizaban provenían de la liposucción humana y se convirtieron en células humanas, como las del hígado, que florecieron en el interior de los órganos de los ratones.
Este método es distinto del que se utiliza para producir células del hígado a partir de células madre embrionarias o células madre pluripotentes inducidas (iPS).
Aunque las iPS y las células madre embrionarias son pluripotentes, es decir, que, en principio, pueden diferenciarse en todos los tipos de células, conllevan un riesgo de formación de tumores, mientras las células producidas con esta nueva técnica, que no conlleva una fase intermedia pluripotente, no muestran signos de ser tumorigénicas.
El hígado construye las biomoléculas complejas que necesita el cuerpo y filtra y descompone los residuos y las sustancias tóxicas que de otro modo podrían acumularse hasta niveles peligrosos. A diferencia de la mayoría de los otros órganos, un hígado sano puede regenerarse a sí mismo en un grado significativo, aunque esta capacidad no puede superar la intoxicación hepática aguda o el daño por el alcoholismo crónico o la hepatitis viral.
Sólo la insuficiencia hepática aguda por paracetamol cuesta unas 500 vidas al año y es responsable de cerca de 60.000 visitas a salas de emergencia y más de 25.000 hospitalizaciones al año. Otras toxinas ambientales, como las setas venenosas, contribuyen a que se produzcan más casos todavía.
Todos los aspectos de la nueva técnica de conversión de células de grasa a las de hígado son adaptables para uso humano, aseguró Gary Peltz, autor principal del estudio. La creación de células iPS requiere la introducción de genes extraños y potencialmente cancerígenos, mientras las células madre adiposas simplemente tienen que ser cultivadas a partir de tejido de grasa.
El proceso lleva nueve días de principio a fin, de forma que es lo suficientemente rápido para regenerar el tejido hepático en víctimas de intoxicación aguda del hígado, que de otro modo morirían a las pocas semanas, salvo con un trasplante de hígado.
En Estados Unidos, se realizan anualmente unos 6.300 trasplantes de hígado, con otros 16.000 pacientes en lista de espera, mientras cada año mueren más de 1.400 personas antes de tener acceso a un hígado adecuado para ellas. A pesar de que puede salvar vidas el trasplante de hígado es complicado, riesgoso y, aunque sea exitoso, está lleno de efectos secundarios, además de que, normalmente, el destinatario debe tomar medicamentos inmunosupresores de por vida para evitar el rechazo del órgano.
"Creemos que nuestro método será transferible a la clínica --auguró Peltz--. Y debido a que el nuevo tejido hepático se deriva de las propias células de una persona, no esperamos que se necesiten inmunosupresores". En 2006, investigadores japoneses desarrollaron otra manera de convertir células madre adiposas derivadas de la liposucción en células del hígado (i-HEPS inducidas por hepatocitos), pero el método se basa en la estimulación química, que requiere 30 días o más y es ineficiente al no producir suficiente material para la reconstitución hepática.
Con una técnica diferente, a la que Peltz se refiere como cultivo esférico, este experto y sus socios fueron capaces de lograr la conversión en nueve días, con una eficacia del 37 por ciento, en comparación con el rendimiento mucho más bajo obtenido con el método anterior (12 por ciento) o el uso de células iPS. Dan Xu, investigador postdoctoral y autor principal del estudio, adaptó la metodología de cultivo esférico de las células madre embrionarias tempranas.
En lugar de crecer en superficies planas en un plato de laboratorio, las células madre adiposas recogidas se cultivaron en una suspensión líquida en la que se forman esferoides. Cuando tuvieron suficientes células, los autores las pusieron a prueba mediante la inyección en ratones de laboratorio inmunodeficientes que aceptan injertos humanos.
Estos ratones fueron creados por bioingeniería en 2007, en una colaboración entre el laboratorio de Peltz y el coautor del estudio, Toshihiko Nishimura, y otros científicos del Instituto Central con sede en Tokio de los animales de experimentación.
Sólo el hígado de estos ratones contenía un gen adicional que convertiría el compuesto antiviral ganciclovir en una potente toxina pero cuando estos ratones se trataron con ganciclovir, sus células del hígado murieron rápidamente.
En este punto, los investigadores inyectaron 5 millones de i-HEPS en los hígados de los ratones. Cuatro semanas más tarde, los investigadores examinaron la sangre de los ratones y encontraron la presencia de una proteína (albúmina de suero humano) que sólo se produce por las células de hígado humano y ha demostrado ser un representante preciso del número de nuevas células hepáticas humanas en estos ratones experimentales.
La sangre de los ratones tenía niveles sustanciales de albúmina de suero humano, que casi se triplicaron en las siguientes cuatro semanas. Estos niveles sanguíneos se corresponden con la repoblación de aproximadamente entre el 10 y el 20 por ciento de los hígados predestruidos de los ratones por nuevo tejido hepático humano.
Estudios anteriores han mostrado sólo una minúscula producción de albúmina de suero humano, a lo sumo, en roedores que recibieron cantidades similares de i-HEPS químicamente inducidas.
Los análisis de sangre también revelaron que el nuevo tejido del hígado de los ratones estaba cumpliendo con su responsabilidad de filtración de residuos y el examen de los hígados mostró que las células trasplantadas se habían integrado en la superficie del hígado, expresando marcadores únicos para la maduración de hepatocitos humanos y múltiples estructuras de células requeridas para la formación del conducto biliar humano.
Otras pruebas indican que los cultivos de i-HEPS esféricas se parecían más a los hepatocitos humanos naturales que los i-HEPS producidos a partir de células iPS.
Es importante destacar que, dos meses después de la inyección de i-HEPS producidas por cultivo esférico, no hubo evidencia de la formación de tumores, mientras que en los roedores en los que las células iPS que formaron i-HEPS se desarrollaron múltiples tumores a las tres semanas.
Con 1.500 gramos, un hígado humano sano es más de 800 veces el tamaño del de un ratón y contiene alrededor de 200.000 millones de células. "Para tener éxito, hay que regenerar la mitad de las células del hígado dañado", explicó Peltz, añadiendo que con el cultivo esférico, cerca de mil millones de i-HEPS inyectables pueden ser producidas a partir de 1 litro de liposucción aspirado, fácilmente obtenido mediante un único procedimiento de liposucción. La replicación de las células que tiene lugar después de la inyección expande aún más ese número, a más de 100.000 millones de i-HEPS.
"Eso podría ser suficiente para sustituir a un trasplante de hígado humano", sentenció Peltz. La Oficina de Licencias de Tecnología de Stanford ha presentado una patente sobre el uso de la cultura esférica para la inducción de hepatocitos y el grupo de Peltz prepara las pruebas de seguridad en animales grandes. Salvo contratiempos, el nuevo método podría estar listo para los ensayos clínicos dentro de dos o tres años, según estimaciones de Peltz.