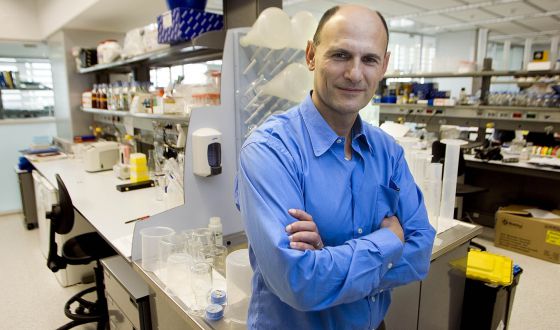Fuente:
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/14/actualidad/1389732327_440612.html
Juan Carlos Izpisúa en el Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona.
El director —y alma— del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB), Juan Carlos Izpisúa, ha dimitido ante la falta de apoyos financieros y políticos de los que hasta ahora habían sido sus grandes valedores públicos, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno español, según fuentes cercanas al investigador. La marcha del científico no supone el cierre inmediato del centro, pero lo vacía de contenido, pues 18 de sus 21 proyectos científicos son propiedad intelectual de Izpisúa, y se los va a llevar con él. En su corta vida, el CMRB ha publicado más de 200 papers (artículos técnicos), incluidos algunos de los hitos del emergente campo de la medicina regenerativa. España pierde a un líder mundial de la investigación con células madre.
Las dos Administraciones implicadas —la catalana y la central— aportan 1,5 millones anuales al centro, que se dedican al alquiler y mantenimiento del edificio, y por tanto revierten en su mayor parte a la propia Generalitat, propietaria del inmueble. Esas inversiones se mantendrán provisionalmente —ningún político quiere ser recordado por el cierre de un centro científico—, pero su destino es muy incierto tras la pérdida de 18 de sus 21 proyectos.
Los detalles de la negociación entre Izpisúa y el patronato del centro —con representantes de dos consejerías catalanas y dos ministerios— indican que la intención de las dos Administraciones es reorientar esas instalaciones hacia otros fines. El patronato ha contratado al investigador Ángel Raya, un antiguo posdoc de Izpisúa, para dirigir ese proceso hacia un renovado CMRB.
Los fondos para la investigación propiamente dicha son una cuestión totalmente distinta: se otorgan por una variedad de instituciones internacionales, incluidas las españolas, que se dedican a evaluar los proyectos de investigación y decidir sobre la conveniencia de financiarlos. Eran de 1,8 millones anuales, y en su mayoría desaparecerán de inmediato del centro para irse con Izpisúa a alguna otra parte.
Termina así la historia —o al menos la historia tal como la conocíamos— de un centro creado en 2004 a la medida de Izpisúa, uno de los científicos más avanzados del planeta en el campo, entonces incipiente, de la medicina regenerativa basada en células madre embrionarias.
Fuentes de la comunidad científica catalana achacan lo ocurrido a “los recortes, la mediocridad política y la falta de sintonía con Madrid”. E indican que el presidente Mas recibió al científico hace un año y medio y dijo que pondría todos los medios a su disposición.
Desde un punto de vista científico, en cualquier caso, la breve trayectoria del centro dirigido por Izpisúa solo puede describirse como una brillante historia de éxito. Los científicos del CMRB han hecho contribuciones relevantes al desarrollo de las células madre iPS —tan versátiles como las embrionarias, pero obtenidas retrasando el reloj de vulgares células de la piel o el pelo—, y hace solo unos meses crearon minirriñones humanos con células madre. Esta investigación ha sido destacada por la revista Science como uno de los 10 hitos científicos de 2013, junto a la generación de minicerebros y yemas de hígado. No es el fracaso científico lo que ha hecho caer en desgracia al centro.
“La investigación en el centro ha dado buenos frutos”, reconoce el director general de Planificación e Investigación en Salud de la Generalitat, Carles Constante, representante de la Administración catalana en el patronato del CMRB, que se reunió el lunes; “pero ahora vemos una fase diferente, más enfocada en la traslacionalidad”. La medicina traslacional es el nexo entre la investigación básica en biomedicina y sus aplicaciones clínicas. El CMRB ha hecho desde su creación investigación básica.
“En investigación los cambios son más habituales que en otros sectores”, se justifica Constante. “La dirección quedará en manos de Ángel Raya, un científico de primer nivel mundial en este campo, y el centro no se cierra; ha sido un acuerdo entre las partes (las Administraciones central y catalana), y no ha habido ninguna división”. El director general enfatiza: “Estamos comprometidos con la medicina regenerativa y creemos que es un terreno importante, pero ahora apostamos por un enfoque diferente”.
Los dirigentes de la Administración central más directamente implicados en la gestión del CMRB son Toni Andreu, director del Instituto Carlos III del Ministerio de Sanidad, y Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación del Ministerio de Economía. Estos dos departamentos declinaron ayer hacer comentarios sobre la dimisión de Izpisúa. Sanidad adujo que la situación del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona es un asunto interno de la Generalitat, pese a que la financiación del centro es conjunta, y a que estos dos ministerios no han retirado sus aportaciones al centro. Sanidad aseguró que su presupuesto para investigación sanitaria —casi 100 millones de euros— se destina al Carlos III, que es quien lo reparte.
Según fuentes cercanas a la negociación —que se ha prolongado durante meses—, la iniciativa de prescindir de Izpisúa partió de la Generalitat, aunque el Gobierno central tampoco ha hecho nada por evitarlo. La forma en que el patronato del CMRB comunicó al científico la nueva política, hace ya unos meses, fue como un indeseable efecto de los recortes: que la Administración no estaba en condiciones de seguir financiando el centro “con los niveles de calidad exigidos” por el científico.
Que la aportación de las Administraciones consista en 1,5 millones, que estos sean en su mayor parte para el alquiler del edificio, y que esas inversiones se vayan a mantener con el mismo propósito (pagar el alquiler) tras la marcha de Izpisúa no parece cuadrar con esa teoría del austericidio.
Varias fuentes han revelado que a finales del año pasado hubo un intento de comprar el CMRB por una compañía del sector farmacéutico. Pese a que esta firma no tiene relación con la investigación en células madre, la venta habría implicado la cesión a ella de todas las patentes y derechos surgidas de las investigaciones de Izpisúa. La iniciativa acabó abortándose tras la mediación del Gobierno central.
La explicación última de esta decisión incomprensible en términos científicos puede tardar en salir a la luz pública. Lo que ya es seguro es que España ha perdido uno de los centros de investigación en medicina regenerativa más avanzados del mundo, aunque un edificio de Barcelona mantenga su nombre en la fachada por unos meses más.
La modificación de la ley española de reproducción asistida de 2003 puso a España a la vanguardia, al menos legislativamente hablando, de uno de los más prometedores campos de la ciencia actual: que se pudieran utilizar los embriones sobrantes de los procesos de fecundación in vitro para investigar en las células madre.
El Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) es fruto directo de esta modificación. Tanto, que parte de las negociaciones para traer a su director, Juan Carlos Izpisúa, las llevó a cabo la entonces ministra de Sanidad, Ana Pastor, con una visita personal a La Jolla (California).
No fue el único. El Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, donde encontró acomodo el actual portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, Rubén Moreno, cuando dejó el ministerio al perder el PP las elecciones también se apuntó a la carrera investigadora (fue el primero en presentar cultivos de células madre embrionarias), y Andalucía abrió en 2006 el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), que dirige Bernat Soria, probablemente el científico que más ruido hizo para que la ley en España se cambiara.
Desde entonces, el CMRB ha mantenido una importante labor investigadora. Uno de sus proyectos, la creación de microrriñones a partir de células madre ha sido mencionado por la revista Science como uno de los avances de 2013.
También han publicado recientemente en Nature un artículo sobre otra de las vías más prometedoras en la medicina regenerativa: la reprogramación de células adultas en células madre iPS (pluripotenciales inducidas) in situ. Esto no solo evita el conflicto moral del uso de embriones, sino que supone un avance ya que se trata de llevar a cabo el cambio (convertir una célula especializada en una apta para convertirse en otra con una dedicación diferente) en el mismo organismo, con lo que se evita que haya que extraer el material biológico, tratarlo en un laboratorio y volverlo a trasplantar. Es el sueño de los implantes: no solo que sean genéticamente idénticos al receptor, sino que se generen directamente en el lugar en que deben funcionar. Algo que da pleno significado al término de medicina regenerativa.
Más sobre la noticia: